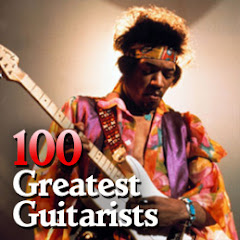INTRODUCCIÓN
A mediados de agosto último, me enteré de que el documental Roger Waters: The Wall iba a ser
estrenado en salas de cine de todo el mundo, de manera simultánea y en fecha
única, el martes 29 de septiembre. Había pasado un año entero desde que se
presentara en el Festival Internacional de Cine de Toronto y poco o nada se
había dicho acerca de cómo fue recibido y ninguna reseña se había publicado en
la red.
En esos doce meses entre su transmisión en dicho festival y
la anunciada fecha de estreno global, no se filtró ni una sola escena, tráiler
o pantallazo que diera señales de cómo lucía este nuevo producto asociado al
mejor álbum conceptual de la historia del rock, The Wall, lanzado originalmente en 1979 por el cuarteto británico
Pink Floyd.
Todo este secretismo, parte de una campaña publicitaria
milimétricamente diseñada por el equipo de producción del documental,
encabezado por Roger Waters, el temperamental bajista, cantante y compositor,
creador en un 98% de esta obra clásica del arte moderno, no hizo más que
aumentar la ansiedad de los millones de fans de la banda alrededor del mundo,
quienes de una u otra manera han sido tocados en lo más íntimo de sus psiquis
por su monumental argumento, cargado de profundos simbolismos y agudos
cuestionamientos a todo lo establecido: las relaciones familiares, la escuela,
el amor de pareja, la guerra, la política, la alienación social. Todos
queríamos ver esta versión, de qué manera nos sorprendería esta vez el genio
creativo y siempre confrontacional del notable artista inglés.
El documental no solo contiene la presentación, en pantalla gigante,
de la espectacular gira mundial que Waters y su banda había realizado entre
2010 y 2013 tocando The Wall de
principio a fin (la primera vez que esto sucedía desde los míticos shows de
Pink Floyd en 1980), replicando la dinámica de ir levantado una pared de
ladrillos blancos que separaba a los músicos del público pero con todas las
ventajas y posibilidades de los adelantos tecnológicos de los últimos 35 años
en todo lo concerniente a sonido, iluminación, vestuario, proyección de
imágenes en altísima resolución, uso de robots; sino que además agrega un
acercamiento personal a la vida de Waters y explora las principales
motivaciones que lo llevaron a escribir esta historia como la muerte de su
padre en la Segunda Guerra Mundial. Todo apuntaba a que se trataría de una
experiencia musical y psicológica sobrecogedora.
THE WALL: EL CONCIERTO
En cuanto a lo musical la promesa se cumple ampliamente,
superando cualquier expectativa. La interpretación de cabo a rabo de las 26
canciones del disco original es perfecta, de un nivel superlativo. Entre Another brick in the world (Part III) y Goodbye cruel world, los dos últimos
temas de la primera parte de The Wall,
la banda incluye el medley instrumental The
last few bricks, formado por fragmentos de The happiest days of our lives, Don’t
live me now, Young lust y Empty spaces/What shall we do now? que
no figura en el disco de estudio pero sí era tocado por Pink Floyd en los shows
de 1980 para darles tiempo al equipo para que instale los últimos ladrillos
antes de la suicida despedida del atribulado protagonista de la historia, Pink,
alter ego que combina elementos de la personalidad del mismo Roger Waters y de
Syd Barrett, el alucinado primer vocalista y guitarrista de Pink Floyd.
La otra novedad es el tema The ballad of Jean Charles Menezes, que Roger toca inmediatamente
después de Another brick in the Wall
(Part II). Este tema, dedicado a un joven brasileño de 27 años que fuera
asesinado en el 2005 por la policía londinense en una de las estaciones del
“Tubo” (el sistema de transporte público subterráneo de Londres), por sus
presuntos y nunca probados vínculos en los atentados terroristas a la capital
de Inglaterra producidos ese año, es como una coda a la archiconocida canción,
la única de todo el disco que recibe atención de las radios locales, y es
interpretada por Roger con guitarra acústica.
La puesta en escena es sorprendente, de excelencia visual y
sonora. Para quienes hemos escuchado el disco hasta la saciedad y hemos visto,
en sus respectivos momentos, la suprarrealista película de Alan Parker de 1982
(con Bob Geldof como protagonista) y el concierto The Wall in Berlin de 1990, organizado para celebrar un año de la
emblemática caída del Muro de Berlín –en el cual Waters interpretó la obra en
su integridad rodeado de un elenco de artistas de primera línea como Scorpions,
Bryan Adams, The Band, Marianne Faithful, Cindy Lauper, Thomas Dolby, Paul
Carrack, entre otros; este show es un hecho realmente trascendental. Aunque da la impresión de estar viendo siempre el mismo concierto, en realidad hay imágenes de las noches en Quebec (Canadá), Londres (Inglaterra), Atenas (Grecia) y Buenos Aires (Argentina). Mirando los acercamientos al público uno puede darse cuenta de las diferencias entre una y otra ciudad; lo mismo ocurre con el grupo de niños que baila y canta en Another brick in the wall (Part II), dando una señal clara de inclusión al escoger chicos y definir coreografías según el país visitado.
En el tema Mother, Roger Waters realiza la primera y única conexión con la versión original del show, cuando anuncia que la cantará acompañando en segunda voz y guitarra al "joven, miserable y jodido Roger" mientras proyecta imágenes, trabajadas en blanco y negro, de sí mismo interpretando esta canción, una de las principales de la primera parte de The Wall, durante el concierto de 1980 en el teatro Earls Court.
En el tema Mother, Roger Waters realiza la primera y única conexión con la versión original del show, cuando anuncia que la cantará acompañando en segunda voz y guitarra al "joven, miserable y jodido Roger" mientras proyecta imágenes, trabajadas en blanco y negro, de sí mismo interpretando esta canción, una de las principales de la primera parte de The Wall, durante el concierto de 1980 en el teatro Earls Court.
El extremado cuidado en la interpretación musical (la banda
es sencillamente excepcional), la enorme calidad de las imágenes proyectadas
sobre el muro, que van cambiando de colores, texturas y mensajes, algunos de
ellos muy explícitos, de crítica al orden mundial económico, social y político
moderno, hacen de este concierto una experiencia multisensorial que apela a
emociones ligadas a la búsqueda de paz y justicia social, uno de los aspectos
recurrentes de la carrera de Waters post-Floyd: sobre la base de temas y
reflexiones personales decanta en cuestiones más generales, de naturaleza
universal que afectan a todos por diferentes motivos.
Por ejemplo, durante la intro de Goodbye blue sky, una animación moderna muestra una amenazante flota de aviones de guerra que lanza bombas, las cuales se convierten en símbolos de todas aquellas instituciones económicas, religiosas o políticas que controlan las mentes de poblaciones en el mundo entero: desde cruces latinas o árabes hasta estrellas de David; desde el símbolo del dólar o la hoz y el martillo hasta logos de conocidas compañías capitalistas como Schell, Mercedes Benz o McDonald, caen sobre una ciudad derruida, corrompiéndolo todo.
Por ejemplo, durante la intro de Goodbye blue sky, una animación moderna muestra una amenazante flota de aviones de guerra que lanza bombas, las cuales se convierten en símbolos de todas aquellas instituciones económicas, religiosas o políticas que controlan las mentes de poblaciones en el mundo entero: desde cruces latinas o árabes hasta estrellas de David; desde el símbolo del dólar o la hoz y el martillo hasta logos de conocidas compañías capitalistas como Schell, Mercedes Benz o McDonald, caen sobre una ciudad derruida, corrompiéndolo todo.
Estas –y muchas otras- imágenes alegóricas, diseñadas con
tecnología de última generación, se combinan con las clásicas y pesadillescas animaciones
de Gerald Scarfe que se proyectan sobre la pared/pantalla, mientras que las
tomas muestran cada detalle y expresión en los rostros de músicos y público
asistente, en una comunión de emociones que tiene de todo: desde las miradas de
complicidad entre Roger y sus talentosos cómplices hasta las explosiones del
público, que corea con lágrimas en los ojos cada verso de estos himnos al
aislamiento social y las crisis existenciales más oscuras que son, dicho sea de
paso, más comunes de lo que piensa la persona promedio.
THE WALL: EL DOCUMENTAL
Lamentablemente no ocurre lo mismo con los segmentos
documentales. Aunque Roger Waters: The
Wall inicia con buen pie –Roger, de pie frente a un monumento en homenaje a
soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, entre quienes se encuentra su
abuelo, saca una trompeta para tocar la suave melodía de Outside the wall que es interrumpida abruptamente por los
explosivos primeros acordes de In the
flesh?- la historia que pretende contar no alcanza en ningún momento a
conmover con sus desarrollos supuestamente dramáticos y, hasta cierto punto,
sumamente disforzados. A contramano de estos vacíos en el contenido de las
escenas no musicales, es justo indicar que la fotografía y las locaciones son
de gran factura, con lugares hermosos como el cementerio de Montecassino en
Italia o tomas de las carreteras, de intensa belleza visual.
Como prólogo al documental aparece Liam Neeson, nacido en la
convulsionada Irlanda del Norte, confesándonos que asistió, siendo aun un actor
emergente en Londres, a uno de esos conciertos en el Earls Court en el que Pink
Floyd sorprendió a todo el mundo interponiendo un muro de enormes bloques que,
al final de la obra, colapsaba encima de la gente. El reconocido actor de cine
cuenta lo mucho que aportó a su sensibilidad y viaje personal la exposición a Roger Waters: The Wall y nos augura lo
propio a quienes estamos por ver el largometraje. El efecto de esta
introducción es engañoso ya que si bien es cierto la música y sus letras sí
consiguen el impacto anunciado, Waters fracasa en el guión pues tiene varias
carencias que no están a la altura de la magnificencia de The Wall como narrativa que compagina a la perfección música e
historia generando angustia, identificación con sus principales ideas fuerza, dolor
y reflexión a varios niveles.
Sus escenas rozan la superficialidad y hasta caen en la
impostura, con un Roger Waters sumamente disperso y ensimismado, que pasa de la
lectura de viejas cartas en las que su madre recibe la confirmación de la
muerte en combate de su padre en la batalla de Anzio, Italia; a absurdas conversaciones
en la ruta, con una persona no identificable, que no guardan ninguna relación con
la creación del disco ni con su vida personal o artística ni con los diversos
niveles de metalenguaje que tiene The
Wall, la razón principal de que haya influenciado tan fuertemente a las generaciones
posteriores.
Cuesta trabajo relacionar al genial compositor e intérprete
que fue capaz de escribir una obra maestra del arte contemporáneo, con la
faceta que nos muestra de sí mismo en este documental. La anodina escena en que
está de pie con sus hijos frente a la lápida de su abuelo es la que más se
acerca a producir algo de emoción. Waters, de 72 años de edad, nos muestra en primerísimo
primer plano una lágrima que corre por sus curtidas mejillas al leer esas
amarillentas cartas pero no les dice nada memorable a sus herederos y termina
siendo, tanto en este diálogo como en otros a lo largo de la película, de lo
más plano y prosaico. Como dije, la escena se acerca a emocionar pero en
realidad no llega a generar nada. Otra secuencia medianamente rescatable podría ser aquella en la que Waters se sienta en la barra de un bar, en Francia, y comienza a contarle sus reflexiones y recuerdos -la muerte de su padre, sus pesadillas- al camarero, incapaz de entender inglés. Esta metáfora de la incomunicación es potencialmente buena pero, nuevamente, la trivialidad se apodera del guión y nos deja con la miel en los labios, con la sensación de que había más por hacer con esas ideas.
Para quienes esperábamos mayores exploraciones en el
universo artístico de Waters, y que él nos ayudara a entender desde adentro su
obra capital, la decepción es tan superlativa como la espectacular performance
de él y su banda. Ni una sola escena dedicada a los ensayos de esta monumental
gira que duró 3 largos años –más de 140 conciertos en ciudades de Estados
Unidos, Canadá, prácticamente todo Europa y parte de Centro y Sudamérica-, ni
una sola mención a la participación, en uno de esos conciertos, de David
Gilmour y Nick Mason, sus ex compañeros de Pink Floyd, ni tampoco
actualizaciones del Waters actual, con la sabiduría y contundencia que le han
dado los años, respecto del por qué sentía esa aversión al público y cuáles
fueron las verdaderas discusiones entre él y el resto del grupo con relación al
contenido, básicamente autobiográfico y personal, de las letras de estas
inmortales canciones.
Tras los créditos finales, una jocosa sesión de Q&A
(Preguntas y Respuestas) en la que vemos a un Waters más relajado, menos
preocupado en seguir las pautas cuadriculadas de un guión que él mismo había
escrito, sentado en una pequeña mesa junto a Nick Mason, contestando una serie
de preguntas sobre distintos momentos de Pink Floyd y de sus propias carreras,
que habían sido seleccionadas en la internet, parece lanzarle un salvavidas al
documental, pero no basta. Para mí, este segmento final es, de lejos, lo mejor
del documental. Hubiera preferido mil veces ver solo el concierto completo sin
esos paréntesis que interrumpen y deslucen al largometraje.
LA BANDA
Roger Waters se convirtió, desde 1973, en la principal
fuerza creativa de Pink Floyd y, a partir de The dark side of the moon, el control férreo que ejercía sobre las
direcciones musicales que iba tomando la banda se hicieron cada vez más
evidentes. Esta situación llegó a su punto máximo con The Wall, a tal punto que, para la gira promocional, el tecladista
Richard Wright ya había renunciado al grupo y participó de esos conciertos como
músico contratado. Con Mason y Gilmour la cosa fue más sutil e incluso el
guitarrista comparte créditos de composición en tres temas de la obra (Young lust, Comfortably numb y Run like
hell) además de poner la voz principal en dos (Young lust y Goodbye blue sky)
y cantar a dúo con Waters ocho temas más, entre ellos Mother, Comfortably numb,
Hey you, Waiting for the worms y Another
brick in the Wall (Part II).
Para esta gira The Wall Live 2010-2013, Waters armó una
banda con una combinación de viejos conocidos y nuevos talentos, que le
permiten replicar nota por nota el extenso álbum y, a pesar de ser sumamente
respetuoso con las líneas melódicas y arreglos generales de su composición, le
imprime fuerza y aire nuevos. Por supuesto él conserva la poderosa y angustiada
voz intacta, alcanzando notas que suenan exactamente igual que hace 30 años y
su bajo, potente y preciso, marca la pauta en cada una de sus intervenciones.
David Kilminster, joven músico de harta experiencia en el
mundo del rock progresivo, está a cargo en un 80% de las partes más
significativas de la guitarra de David Gilmour, y lo hace de manera sobresaliente.
El espectacular solo que hace en Comfortably
numb, encaramado en la parte más alta del muro y a oscuras, con un breve
cañón de luz iluminándolo exclusivamente a él, es uno de los momentos más
sublimes del show. El segundo guitarrista, Snowy White, viene trabajando con
Roger desde hace muchos años atrás, e incluso fue músico de apoyo en la gira
promocional del The Wall original en
1980 y hace un solo alucinante en Hey you.
Como tercer guitarrista está G. E. Smith, conocido músico norteamericano que
fue parte de Hall & Oates en los 80s y director musical de la banda de
Saturday Night Live. Excepcional como guitarrista, su función es de complemento
en arpegios y fondos, además de hacer las veces de bajista cuando Waters suelta
el instrumento. Por ejemplo en Hey you,
que da inicio a la segunda parte de The Wall,
Smith toca el bajo fretless que en la versión en estudio fue grabado por
Gilmour.
Las partes vocales de Gilmour son cubiertas por Robbie
Wyckoff, soberbio cantante de mucha experiencia como vocalista en sesiones y
que ha compartido escenarios con otros grandes de la industria. En esta
oportunidad, Wyckoff luce su voz atenorada pero con absoluto control de sus
capacidades dándole un tono ligeramente distinto a las líneas originales. Para las
partes corales (Waiting for the worms,
In the flesh, The show must go on) está acompañado de los hermanos Mark, Pat y
Kipp Lennon, trío de voces que vienen trabajando desde mediados de los 70s bajo
el nombre de Venice.
En los teclados, otro conocido de la familia floydiana
post-separación de bienes, Jon Carin, uno de los pocos músicos que no han sido
integrantes originales de Pink Floyd y que ha trabajado tanto con Waters como
con Gilmour, en paralelo y en diferentes épocas. Carin ingresó a Pink Floyd
tras la salida de Roger y grabó los álbumes en estudio A momentary lapse of reason (1987)The division bell (1994) y The
endless river (2014) así como los discos en vivo Delicate sound of thunder (1988) y Pulse (1995). Y es miembro de la banda de Roger Waters desde el año
2006. Como segundo tecladista está Harry Waters, hijo de Roger, que además toca
el acordeón. En la batería otro colaborador de hace muchos años de Waters,
Graham Broad, completan una banda de extraordinarios recursos, que interpreta
esta portentosa música con pasión, energía e intensidad.
COLOFÓN
En suma, Roger Waters: The Wall, como producto fílmico en el
género de documentales deja mucho que desear y plantea algunas interrogantes:
es un hecho que Waters no es ya la misma persona que fue cuando compuso este
dolorido testimonio psiquiátrico con implicancias universales pero ¿tanto puede
haber cambiado como para convertir su obra maestra, aquella que ya le aseguró
un lugar en la inmortalidad, en un producto para consumo masivo, de personas
que quizás no entiendan del todo sus mensajes pero que hacen largas colas en
los cines, se toman selfies con sus afiches y llenan el Twitter con el hashtag “#IseeRogerWatersTheWall”?
Puede que sí. Pero al hacerlo corre el riesgo de convertir a este fantástico alegato
contra lo fatuo de la fama (el muro evitaba que la gente lo viera para
favorecer la escucha de lo que tenía que decir y comunicar) y la terrible
angustia de sentirse diferente en un mundo de personajes homogéneos,
reprimidos, represores, alienados por la absorbente sociedad y por sus vacíos
emocionales, en un espectáculo de fuegos artificiales, luces de colores y
grandilocuencia que está condenado a ser, como todo en esta época, efímero,
poco perdurable, desechable. Muchas de las personas que salieron de las salas
bar del Multicines UVK después de ver Roger
Waters: The Wall ya están haciendo cola para ver el pre-estreno de la
última de Batman en 3-D con HD. Solo
me queda cantar, con voz queda el trágico Goodbye
cruel world… I’m leaving you today…